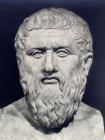Dice Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más renombrados de nuestro tiempo, que la sociología como ciencia es una disciplina que incomoda, porque su objetivo es desnaturalizar los cuerpos, las instituciones y los objetos. Esto quiere decir que tanto el sentido común como el conocimiento vulgar que se tiene acerca de cuestiones tales como la forma en que nos movemos o nos vestimos, la edad de las personas, el gusto por determinados alimentos o productos culturales o los criterios de administración de una familia o una escuela, son sólo aspectos perceptibles detrás de los cuales se encuentran los mecanismos sociales que les dan forma y los construyen.
Según Bourdieu el origen de esos mecanismos hay que rastrearlo en la economía de las prácticas que no sólo ensayamos cuando compramos o vendemos algún artículo, sino que están instaladas en el intercambio del conjunto de objetos, símbolos y recursos que forman parte de la vida social de las personas. Esto significa que aún cuestiones tan alejadas (en apariencia) del juego económico como podrían ser, por ejemplo, hacerse amigo de alguien o ponerse de novio con alguna chica, están, sin embargo, sometidas a condicionamientos sociales que hacen que uno finalmente no tenga los amigos que quiere (aunque eso es lo que dice el sentido común y el conocimiento vulgar) sino sólo aquellos que puede tener en función de las posibilidades con que cuenta para actuar en el mercado de intercambio de relaciones personales.
el origen de esos mecanismos hay que rastrearlo en la economía de las prácticas que no sólo ensayamos cuando compramos o vendemos algún artículo, sino que están instaladas en el intercambio del conjunto de objetos, símbolos y recursos que forman parte de la vida social de las personas. Esto significa que aún cuestiones tan alejadas (en apariencia) del juego económico como podrían ser, por ejemplo, hacerse amigo de alguien o ponerse de novio con alguna chica, están, sin embargo, sometidas a condicionamientos sociales que hacen que uno finalmente no tenga los amigos que quiere (aunque eso es lo que dice el sentido común y el conocimiento vulgar) sino sólo aquellos que puede tener en función de las posibilidades con que cuenta para actuar en el mercado de intercambio de relaciones personales.
En pocas palabras, desde esta perspectiva, podría decirse que la economía de las prácticas alude a todo aquello que de transacción económica tienen las relaciones personales que no son, estrictamente hablando, de carácter económico; es decir, no están asociadas solamente con la circulación e intercambio de dinero. Cualquier cosa que forme parte de la vida de las personas y que pueda acaparar el interés de algunos, posee sus propiedades específicas pero, además, puede ser sometida al análisis social bajo las reglas y leyes de la economía política.
Veamos un ejemplo concreto analizando el lugar que ocupan las calificaciones que obtienen los alumnos dentro de la escuela vista como una estructura de intercambio de bienes. Una mirada rápida al asunto nos indicaría que, en líneas generales, las notas son el producto de la relación que se establece entre el esfuerzo realizado por el alumno y la ponderación que hace el profesor de ese esfuerzo, de acuerdo con determinados criterios de evaluación. Bien, hasta aquí todo parece ser "natural", es decir, de acuerdo como uno percibe que son las cosas.
Sin embargo, una mirada más atenta nos dejaría ver que esos criterios de evaluación, aparentemente neutros, se elaboran a partir del hecho que las notas, en tanto que objetos que interesan, construyen un campo[2] dentro del cual se juegan una gran variedad de relaciones entre los agentes que participan en él (léase los dos actores principales, los profesores y los alumnos, y el conjunto de agentes periféricos, padres, entidades propietarias de las escuelas, autoridades nacionales, y otras instituciones ligadas al quehacer escolar).
Las calificaciones, en tanto que herramienta pedagógica, cumplen con una función informativa (nos deben decir cómo está el alumno en relación con la materia, según el profesor), y una función de acreditación (según las calificaciones, el alumno o la alumna acredita que está en posesión de otros bienes que se cotizan en el mercado del conocimiento: saberes, habilidades, aptitudes, que le permitirán, una vez acreditados, pasar de año, ingresar en el mercado de empleos, ingresar a la universidad, recibir regalos, etc.). Pero, cuando uno empieza a mirar las cosas de otro modo comienza a advertir que, por ejemplo, las notas tienen, además del consabido valor pedagógico, un valor de cambio como cualquier otra mercancía que circula en el mercado. Ese valor de cambio de las calificaciones es el que no se observa a primera vista, es decir, es el valor no natural de la nota y del que tal vez resulte útil decir algo para que pueda comprenderse desde esta perspectiva, el rol que, también, cumplen las calificaciones en la estructura general del funcionamiento de las escuelas.
Como cualquier otra mercancía, las notas difieren unas de otras y, en función de esas diferencias, hay notas que son más codiciadas que otras. Como sucede con los demás artículos de consumo, con la adquisición de las calificaciones más apetecidas, se tiene acceso a otros bienes que con otras calificaciones de menor valor no se pueden alcanzar.
Como cualquier otra mercancía, las notas pueden adquirirse de distintos modos. Pueden obtenerse a cambio de haber invertido determinada cantidad de tiempo de trabajo (es decir, de haber estudiado bastante), pero también pueden obtenerse mediante el recurso a otros mecanismos que van desde el robo hasta el engaño, la seducción, o, simplemente, la compraventa.
Como cualquier otra mercancía, las notas están sometidas a la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto habrá instituciones proveedoras de notas y consumidores interesados en adquirirlas. Y se equivoca el que piensa que todos van detrás de las mismas notas, es decir, que todos tienen, respecto de este bien, los mismos intereses, ya que, como con cualquier otro objeto, respecto de las notas, los intereses de las personas también varían en función de factores que no podemos analizar aquí. Yerra también el que piensa que es el profesor, en tanto que individuo, el que determina asépticamente el valor de cambio de la nota, ya que el profesor puede ser, en ocasiones, un engranaje más de la fábrica de notas. Y son los índices de producción de las empresas los que regulan el flujo de las distintas notas de acuerdo a como esté el mercado en cada momento, de manera tal que si para una empresa la demanda de su producto comienza a ser escasa, entonces tendrá que lanzar al mercado notas que permitan recuperar en el corto plazo el caudal de consumidores necesarios para que la fábrica siga funcionando, mientras que los alumnos, o sus padres, en conocimiento de esa situación, presionan para que las notas que ellos desean obtener circulen a un precio más ventajoso o puedan ser adquiridas invirtiendo menos cantidad de tiempo de trabajo, sin cambiar de proveedor.
Como se ve, hay detrás de las calificaciones, como con cualquier otra mercancía un mercado al que asisten compradores y vendedores que regulan la oferta y la demanda en función de sus intereses y de sus condiciones socioeconómicas (escolarmente hablando) en un momento determinado de la vida económica y política del campo de la educación.
Un detalle interesante de las calificaciones como bien de cambio es que tienen un grado de autonomía relativa respecto del objeto que representan. En efecto, la nota es un símbolo que se supone que representa el saber, la habilidad, o la destreza de un alumno en algún dominio específico[3]. Sin embargo, con poco que uno mire el estado de cosas actual en el ámbito educativo, advertirá que no siempre existe correspondencia o adecuación entre las notas que reciben y exhiben los alumnos y el saber que éstos verdaderamente adquirieron. Dicho de otra forma, las calificaciones se han independizado de su referente y eso hace que hayan constituido un campo autónomo (el campo de las notas) en el que los alumnos se esfuerzan por acumular capital[4], amenudo sin que les preocupe la relación entre el capital acumulado y el saber representado. La nota, en este aspecto, tiene un valor en sí mismo y es independiente de cualquier otro objeto.
Las escuelas son, dentro de este contexto, las instituciones cotizadoras de notas. Dentro del territorio, las notas tienen el mismo valor nominal, pero, dentro de cada escuela adquieren un peso y valor propio. Es decir, tienen distinta cotización. En este sentido, las escuelas ofician como bolsas de valores. Nominalmente se utilizan las mismas calificaciones en todas las escuelas. Sin embargo, cuando las notas salen al mercado en forma de títulos y logros, se toma en cuenta la procedencia y, por lo tanto el valor propio de las notas dentro de cada escuela. Los pesos no son los patacones, ni los dólares son los pesos. Parece que todos tiene el mismo valor nominal, pero la gente prefiere tener pesos y no patacones y dólares y no pesos. Así, un diez tiene un valor distinto si se "pone" en un colegio "exigente", que si se otorga en un colegio menos riguroso. El profesor, dentro de esta estructura, es el agente de bolsa y está sometido a las leyes del mercado de calificaciones y a la coyuntura política por las que atraviesa la sociedad y, dentro de ésta, la institución cotizadora de notas. Por lo tanto, su criterio está condicionado por el juego de tensiones que se dan entre los actores que intervienen en el escenario educativo. En todo caso, el diez no siempre representa lo que el alumno sabe; más bien, suele simbolizar las fuerzas sociales a las que están sometidas las instituciones y los profesores. Si el bien es un bien escaso, entonces ayuda a construir un tipo de colegio y también, las reacciones del consumidor. Los diez, nueves, o cuatros que el profesor distribuye difieren, muchas veces, de un establecimiento a otro, y él lo sabe. Sólo que, con frecuencia, no alcanza a explicarse cómo es posible, que siendo la "forma" del producto la misma, el contenido pueda ser diferente. La razón es social, económica y no pedagógica.
Sólo mediante este modelo explicativo puede entenderse que un profesor diga "aquí hay que poner notas bajas (o altas, según el momento y el lugar) porque si no pierdo mi trabajo"; que las instituciones educativas (incluidas las que dictan las normas para orientar la acción de las escuelas) elaboren estrategias que, bajo el eufemismo de conceptos tales como contención, retención del alumnado, o mantenimiento de la matrícula, les permita no disminuir el número de alumnos por curso o que, los alumnos y los padres regulen la oferta y circulación de notas altas presionando sobre las instituciones con mecanismos que van desde el cuestionamiento de los profesores hasta el uso de la amenaza con cambiar de marca o de hábitos de consumo de notas si es que en el mercado interno empiezan a escasear las calificaciones que los consumidores demandan para satisfacer sus intereses.
En resumen, las calificaciones son (entre otras cosas) el resultado de mecanismos sociales de producción, distribución y consumo de objetos culturales. Al mismo tiempo, la lucha por las calificaciones construye un campo en el que los distintos agentes que intervienen en él ponen en juego sus intereses, y descubren las tensiones y conflictos que existen entre ellos. Por último, las calificaciones se exhiben como capital simbólico susceptible de proporcionarle, a quienes están en condiciones de ostentar una condición aventajada en la materia, posiciones y beneficios valorados socialmente.
Por supuesto, para las personas poco avisadas en la materia, esto puede parecer pura ficción. Pero solamente por esta vía pueden explicarse algunas conductas personales de los profesores, algunas políticas institucionales y algunas estrategias de los consumidores de acuerdo con el particular momento que les toca vivir dentro de la trama de relaciones en la que están inmersos y de la cual dependen.
[1] Publicado en DIALOGOS - MAIL En Filosofía, Ciencias Sociales y Educación Año I N°2
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002 . Revista de la Asociación Argentina de profesores de Filosofía (SAPFI)
[2] Un campo social se construye alrededor de un objeto (en este caso las calificaciones) susceptible de despertar interés en los actores que intervienen en ese campo y se esfuerzan por obtener los mejores beneficios que puede prodigar la obtención del objeto que está en juego. La acumulación por parte de cada agente (en nuestro ejemplo, los estudiantes) de los mejores ejemplares del objeto que está en juego dentro del campo, es decir, las mejores notas) les permite adquirir un capital (mejor o peor, según las nota que obtiene) que a la postre le servirá para ubicarse socialmente, en relación con los demás, en una determinada posición dentro del campo. Dicho de otra forma, las notas que posee un alumno forman parte del capital que tiene, exhibe y utiliza para establecer otras relaciones o adquirir otros bienes (títulos, ingreso a la universidad, empleo, etc.)
[3] Puede pensarse a este respecto, una relación análoga a la que mantiene el papel moneda con el respaldo en oro o en dólares que, hipotéticamente, permitiría la inmediata convertibilidad.
[4] El capital es el valor que está en juego dentro de un campo y que lo distingue de otros campos. Es el conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden. Es el objeto central de las luchas y consensos dentro de cada campo. Cualquier bien susceptible de acumulación en torno al cual puede producirse un proceso de producción, distribución y consumo, es decir, un mercado.
Según Bourdieu
 el origen de esos mecanismos hay que rastrearlo en la economía de las prácticas que no sólo ensayamos cuando compramos o vendemos algún artículo, sino que están instaladas en el intercambio del conjunto de objetos, símbolos y recursos que forman parte de la vida social de las personas. Esto significa que aún cuestiones tan alejadas (en apariencia) del juego económico como podrían ser, por ejemplo, hacerse amigo de alguien o ponerse de novio con alguna chica, están, sin embargo, sometidas a condicionamientos sociales que hacen que uno finalmente no tenga los amigos que quiere (aunque eso es lo que dice el sentido común y el conocimiento vulgar) sino sólo aquellos que puede tener en función de las posibilidades con que cuenta para actuar en el mercado de intercambio de relaciones personales.
el origen de esos mecanismos hay que rastrearlo en la economía de las prácticas que no sólo ensayamos cuando compramos o vendemos algún artículo, sino que están instaladas en el intercambio del conjunto de objetos, símbolos y recursos que forman parte de la vida social de las personas. Esto significa que aún cuestiones tan alejadas (en apariencia) del juego económico como podrían ser, por ejemplo, hacerse amigo de alguien o ponerse de novio con alguna chica, están, sin embargo, sometidas a condicionamientos sociales que hacen que uno finalmente no tenga los amigos que quiere (aunque eso es lo que dice el sentido común y el conocimiento vulgar) sino sólo aquellos que puede tener en función de las posibilidades con que cuenta para actuar en el mercado de intercambio de relaciones personales.En pocas palabras, desde esta perspectiva, podría decirse que la economía de las prácticas alude a todo aquello que de transacción económica tienen las relaciones personales que no son, estrictamente hablando, de carácter económico; es decir, no están asociadas solamente con la circulación e intercambio de dinero. Cualquier cosa que forme parte de la vida de las personas y que pueda acaparar el interés de algunos, posee sus propiedades específicas pero, además, puede ser sometida al análisis social bajo las reglas y leyes de la economía política.
Veamos un ejemplo concreto analizando el lugar que ocupan las calificaciones que obtienen los alumnos dentro de la escuela vista como una estructura de intercambio de bienes. Una mirada rápida al asunto nos indicaría que, en líneas generales, las notas son el producto de la relación que se establece entre el esfuerzo realizado por el alumno y la ponderación que hace el profesor de ese esfuerzo, de acuerdo con determinados criterios de evaluación. Bien, hasta aquí todo parece ser "natural", es decir, de acuerdo como uno percibe que son las cosas.
Sin embargo, una mirada más atenta nos dejaría ver que esos criterios de evaluación, aparentemente neutros, se elaboran a partir del hecho que las notas, en tanto que objetos que interesan, construyen un campo[2] dentro del cual se juegan una gran variedad de relaciones entre los agentes que participan en él (léase los dos actores principales, los profesores y los alumnos, y el conjunto de agentes periféricos, padres, entidades propietarias de las escuelas, autoridades nacionales, y otras instituciones ligadas al quehacer escolar).
Las calificaciones, en tanto que herramienta pedagógica, cumplen con una función informativa (nos deben decir cómo está el alumno en relación con la materia, según el profesor), y una función de acreditación (según las calificaciones, el alumno o la alumna acredita que está en posesión de otros bienes que se cotizan en el mercado del conocimiento: saberes, habilidades, aptitudes, que le permitirán, una vez acreditados, pasar de año, ingresar en el mercado de empleos, ingresar a la universidad, recibir regalos, etc.). Pero, cuando uno empieza a mirar las cosas de otro modo comienza a advertir que, por ejemplo, las notas tienen, además del consabido valor pedagógico, un valor de cambio como cualquier otra mercancía que circula en el mercado. Ese valor de cambio de las calificaciones es el que no se observa a primera vista, es decir, es el valor no natural de la nota y del que tal vez resulte útil decir algo para que pueda comprenderse desde esta perspectiva, el rol que, también, cumplen las calificaciones en la estructura general del funcionamiento de las escuelas.
Como cualquier otra mercancía, las notas difieren unas de otras y, en función de esas diferencias, hay notas que son más codiciadas que otras. Como sucede con los demás artículos de consumo, con la adquisición de las calificaciones más apetecidas, se tiene acceso a otros bienes que con otras calificaciones de menor valor no se pueden alcanzar.
Como cualquier otra mercancía, las notas pueden adquirirse de distintos modos. Pueden obtenerse a cambio de haber invertido determinada cantidad de tiempo de trabajo (es decir, de haber estudiado bastante), pero también pueden obtenerse mediante el recurso a otros mecanismos que van desde el robo hasta el engaño, la seducción, o, simplemente, la compraventa.
Como cualquier otra mercancía, las notas están sometidas a la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto habrá instituciones proveedoras de notas y consumidores interesados en adquirirlas. Y se equivoca el que piensa que todos van detrás de las mismas notas, es decir, que todos tienen, respecto de este bien, los mismos intereses, ya que, como con cualquier otro objeto, respecto de las notas, los intereses de las personas también varían en función de factores que no podemos analizar aquí. Yerra también el que piensa que es el profesor, en tanto que individuo, el que determina asépticamente el valor de cambio de la nota, ya que el profesor puede ser, en ocasiones, un engranaje más de la fábrica de notas. Y son los índices de producción de las empresas los que regulan el flujo de las distintas notas de acuerdo a como esté el mercado en cada momento, de manera tal que si para una empresa la demanda de su producto comienza a ser escasa, entonces tendrá que lanzar al mercado notas que permitan recuperar en el corto plazo el caudal de consumidores necesarios para que la fábrica siga funcionando, mientras que los alumnos, o sus padres, en conocimiento de esa situación, presionan para que las notas que ellos desean obtener circulen a un precio más ventajoso o puedan ser adquiridas invirtiendo menos cantidad de tiempo de trabajo, sin cambiar de proveedor.
Como se ve, hay detrás de las calificaciones, como con cualquier otra mercancía un mercado al que asisten compradores y vendedores que regulan la oferta y la demanda en función de sus intereses y de sus condiciones socioeconómicas (escolarmente hablando) en un momento determinado de la vida económica y política del campo de la educación.
Un detalle interesante de las calificaciones como bien de cambio es que tienen un grado de autonomía relativa respecto del objeto que representan. En efecto, la nota es un símbolo que se supone que representa el saber, la habilidad, o la destreza de un alumno en algún dominio específico[3]. Sin embargo, con poco que uno mire el estado de cosas actual en el ámbito educativo, advertirá que no siempre existe correspondencia o adecuación entre las notas que reciben y exhiben los alumnos y el saber que éstos verdaderamente adquirieron. Dicho de otra forma, las calificaciones se han independizado de su referente y eso hace que hayan constituido un campo autónomo (el campo de las notas) en el que los alumnos se esfuerzan por acumular capital[4], amenudo sin que les preocupe la relación entre el capital acumulado y el saber representado. La nota, en este aspecto, tiene un valor en sí mismo y es independiente de cualquier otro objeto.
Las escuelas son, dentro de este contexto, las instituciones cotizadoras de notas. Dentro del territorio, las notas tienen el mismo valor nominal, pero, dentro de cada escuela adquieren un peso y valor propio. Es decir, tienen distinta cotización. En este sentido, las escuelas ofician como bolsas de valores. Nominalmente se utilizan las mismas calificaciones en todas las escuelas. Sin embargo, cuando las notas salen al mercado en forma de títulos y logros, se toma en cuenta la procedencia y, por lo tanto el valor propio de las notas dentro de cada escuela. Los pesos no son los patacones, ni los dólares son los pesos. Parece que todos tiene el mismo valor nominal, pero la gente prefiere tener pesos y no patacones y dólares y no pesos. Así, un diez tiene un valor distinto si se "pone" en un colegio "exigente", que si se otorga en un colegio menos riguroso. El profesor, dentro de esta estructura, es el agente de bolsa y está sometido a las leyes del mercado de calificaciones y a la coyuntura política por las que atraviesa la sociedad y, dentro de ésta, la institución cotizadora de notas. Por lo tanto, su criterio está condicionado por el juego de tensiones que se dan entre los actores que intervienen en el escenario educativo. En todo caso, el diez no siempre representa lo que el alumno sabe; más bien, suele simbolizar las fuerzas sociales a las que están sometidas las instituciones y los profesores. Si el bien es un bien escaso, entonces ayuda a construir un tipo de colegio y también, las reacciones del consumidor. Los diez, nueves, o cuatros que el profesor distribuye difieren, muchas veces, de un establecimiento a otro, y él lo sabe. Sólo que, con frecuencia, no alcanza a explicarse cómo es posible, que siendo la "forma" del producto la misma, el contenido pueda ser diferente. La razón es social, económica y no pedagógica.
Sólo mediante este modelo explicativo puede entenderse que un profesor diga "aquí hay que poner notas bajas (o altas, según el momento y el lugar) porque si no pierdo mi trabajo"; que las instituciones educativas (incluidas las que dictan las normas para orientar la acción de las escuelas) elaboren estrategias que, bajo el eufemismo de conceptos tales como contención, retención del alumnado, o mantenimiento de la matrícula, les permita no disminuir el número de alumnos por curso o que, los alumnos y los padres regulen la oferta y circulación de notas altas presionando sobre las instituciones con mecanismos que van desde el cuestionamiento de los profesores hasta el uso de la amenaza con cambiar de marca o de hábitos de consumo de notas si es que en el mercado interno empiezan a escasear las calificaciones que los consumidores demandan para satisfacer sus intereses.
En resumen, las calificaciones son (entre otras cosas) el resultado de mecanismos sociales de producción, distribución y consumo de objetos culturales. Al mismo tiempo, la lucha por las calificaciones construye un campo en el que los distintos agentes que intervienen en él ponen en juego sus intereses, y descubren las tensiones y conflictos que existen entre ellos. Por último, las calificaciones se exhiben como capital simbólico susceptible de proporcionarle, a quienes están en condiciones de ostentar una condición aventajada en la materia, posiciones y beneficios valorados socialmente.
Por supuesto, para las personas poco avisadas en la materia, esto puede parecer pura ficción. Pero solamente por esta vía pueden explicarse algunas conductas personales de los profesores, algunas políticas institucionales y algunas estrategias de los consumidores de acuerdo con el particular momento que les toca vivir dentro de la trama de relaciones en la que están inmersos y de la cual dependen.
[1] Publicado en DIALOGOS - MAIL En Filosofía, Ciencias Sociales y Educación Año I N°2
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002 . Revista de la Asociación Argentina de profesores de Filosofía (SAPFI)
[2] Un campo social se construye alrededor de un objeto (en este caso las calificaciones) susceptible de despertar interés en los actores que intervienen en ese campo y se esfuerzan por obtener los mejores beneficios que puede prodigar la obtención del objeto que está en juego. La acumulación por parte de cada agente (en nuestro ejemplo, los estudiantes) de los mejores ejemplares del objeto que está en juego dentro del campo, es decir, las mejores notas) les permite adquirir un capital (mejor o peor, según las nota que obtiene) que a la postre le servirá para ubicarse socialmente, en relación con los demás, en una determinada posición dentro del campo. Dicho de otra forma, las notas que posee un alumno forman parte del capital que tiene, exhibe y utiliza para establecer otras relaciones o adquirir otros bienes (títulos, ingreso a la universidad, empleo, etc.)
[3] Puede pensarse a este respecto, una relación análoga a la que mantiene el papel moneda con el respaldo en oro o en dólares que, hipotéticamente, permitiría la inmediata convertibilidad.
[4] El capital es el valor que está en juego dentro de un campo y que lo distingue de otros campos. Es el conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden. Es el objeto central de las luchas y consensos dentro de cada campo. Cualquier bien susceptible de acumulación en torno al cual puede producirse un proceso de producción, distribución y consumo, es decir, un mercado.